—Te
voy a explicar la teoría del martillo. Un buen martillo, de los de toda la
vida, con mango de madera y pata de cabra, sirve para clavar clavos y para
sacarlos. Cuando sacas un clavo, primero lo sujetas entre las uñas de la pata
de cabra, después apoyas en la tabla la parte maciza y, por último, haces
fuerza en el extremo del mango y arrancas el clavo. Sencillo, verdad, una
simple palanca. En teoría debe funcionar siempre. Pero en la práctica sólo
funciona si el martillo es nuevo, el clavo pequeño y la madera blanda y delgada.
En caso contrario hay muchas posibilidades de romper el mango. Lo cierto es que
la mayoría de los mangos se rompen así. Pues bien, para que eso no ocurra, los
profesionales sacan los clavos inclinando el martillo hacia un lado y con la
mano a media altura en el mango. De esa forma tienen que hacer más fuerza y
desprecian en parte las leyes de la palanca, pero salvan el martillo. ¿Lo
entiendes? Las teorías sólo son fórmulas. La realidad está llena de martillos
con el mango de madera.
—¿Me estás diciendo que las paredes modulares
no funcionan en el mundo real? No fastidies, Gerardo, América está llena de
paredes de ese tipo...
—Cierto,
pero ellos tienen una tradición de construir casas de madera, y la madera les
llevó a los paneles y los paneles a los módulos prefabricados. Pero hay que
tener en cuenta que mientras esto sucedía tuvieron tiempo para crear una mano
de obra especializada.
—O
sea, el factor humano, el mango de madera...
—No,
no acabas de entenderlo. El trabajador es la parte dura, el hierro, el hierro
que golpea o saca el clavo. El mango de madera, lo que se rompe, es la realidad,
este país, aquí, ahora. Si lo piensas bien, tú puedes vender módulos
prefabricados y adiestrar gente que los monte, el paro está lleno, te saldría
barato, pero lo que no puedes hacer es ir en contra de la tradición. Aquí se
construye con piedra, ladrillo, y últimamente con bloque aglomerado...
avanzamos a nuestro ritmo, seguimos nuestra propia trayectoria. Si una pared se
agrieta, silbamos por la ventana y viene alguien y la repara, o si es preciso
la tira y la vuelve a levantar. Y no hace falta que sea la misma persona que
hizo la pared, ése puede estar muerto, quizás venga su hijo o su nieto o un albañil
asentado en la zona. Eso es la tradición.
—Una tradición un tanto chapucera que se opone
al progreso...
—¡A
su progreso! No confundas su progreso con nuestras necesidades. Nosotros
llevamos aquí miles de años, y ellos allí sólo cientos. Un gran territorio
todavía a medio poblar, gente llegando de todas partes, el mismo espíritu y la
prisa que en la época de los pioneros. Sólo que ahora aquellos pioneros son
como los bisontes y los indios, y serán exterminados por la nueva hornada de
conquistadores. El mundo latino, el relevo. Se van a quedar hasta sin idioma,
que tampoco es suyo, que es prestado.
—Entonces,
resumiendo, según tu experiencia de constructor, no debo invertir en módulos
prefabricados.
—Ni
un euro. No, señor. Olvida el tema, deja de imaginarte camiones que traen la
casa dividida en galletas y la montan en una semana y tú recoges beneficios. La
teoría funciona pero en la práctica... Pregúntate para qué necesitamos correr
tanto. En este país las casas aguantan en pie siglos, pasan de una generación a
otra, y no nace gente suficiente para que tengamos que hacerles una vivienda en
media hora.
—O
sea, me arruinaría mientras los paneles se incorporan a nuestra tradición.
—Por
fin lo entiendes... Ojo, también podrías ganar mucho dinero. Pero yo te
aconsejaría que dejaras ese riesgo para otros.
—Entonces,
¿en qué invierto? Porque cada vez que hablo contigo me destrozas los
esquemas...
—En
seguros. Están en alza, y mucho. Piensa que la gente está más acojonada que
nunca y según las estadísticas lo que más les aterra es pensar en un futuro sin
techo. Es fácil de comprender, mira la rueda, tú mira la rueda. Éramos
esclavos, deseábamos la libertad, tuvimos la libertad, nos dieron trabajo,
sudamos, llegamos al bienestar social, y ahora que estamos en crisis nos van a
cobrar, y muy caro, nuestro miedo a perder los privilegios. Hazme caso,
invierte en seguros porque ellos están en vanguardia, minimizan riesgos y
capitalizan la incertidumbre, algo que hasta hace cuatro días sólo la religión
sabía hacer… Cambiando de tema, ¿tú crees que ese tipo encaja con este sitio?
—¿Quién,
el peludo? Ya me había fijado en él, llama bastante la atención.
—No
me gusta, es desagradable. Incita.
—Cómo
que incita. ¿A qué?
—Al
mal gusto. Parece desaseado, troglodita, agresivo...
—Por
Dios, Gerardo, sólo es una característica física. Ese hombre lo único que tiene
es mucho pelo por todo el cuerpo.
—Apariencia,
y ya sabes lo que son las apariencias. Detrás se esconde la brutalidad, la
tortilla de patatas grasienta, el mal uso de las instalaciones, y de ahí a
pensar en mi hija, sola, desamparada y frágil... No me importaría pagar un plus
y así evitarme la presencia de esa
bestia.
—Genial. Y a partir de mañana que
para entrar en el club nos hagan a todos la prueba del ADN. No sea que
parezcamos blancos y tengamos el corazón más negro que Machín.
—Es
una posibilidad. Cuestión de buen gusto.
—¡Buen
gusto! El buen gusto es la última dictadura.
—Entonces...
recapitulemos.
—¡Qué!
—Cuándo
yo he cambiado bruscamente de tema y te he mencionado al hombre peludo, ¿qué es
lo primero que has dicho tú?
—Que
te jodan...
—No
seas pardillo, Agustín. Céntrate.
—¡Qué
he dicho, a ver!
—Que te habías fijado en él. Y yo he utilizado
ese detalle para montar un discurso que te ha hecho reaccionar. ¿Lo coges? Esa
es otra gran inversión, hacer reaccionar a la gente.
—O
sea, invertir en cinismo. O en odio, directamente.
—Por
ahí va la cosa. El odio es como el oro, siempre se revaloriza, es un valor
seguro. Y la mejor cortina de humo para hacer buenos negocios.
publicado en Espacio Luke

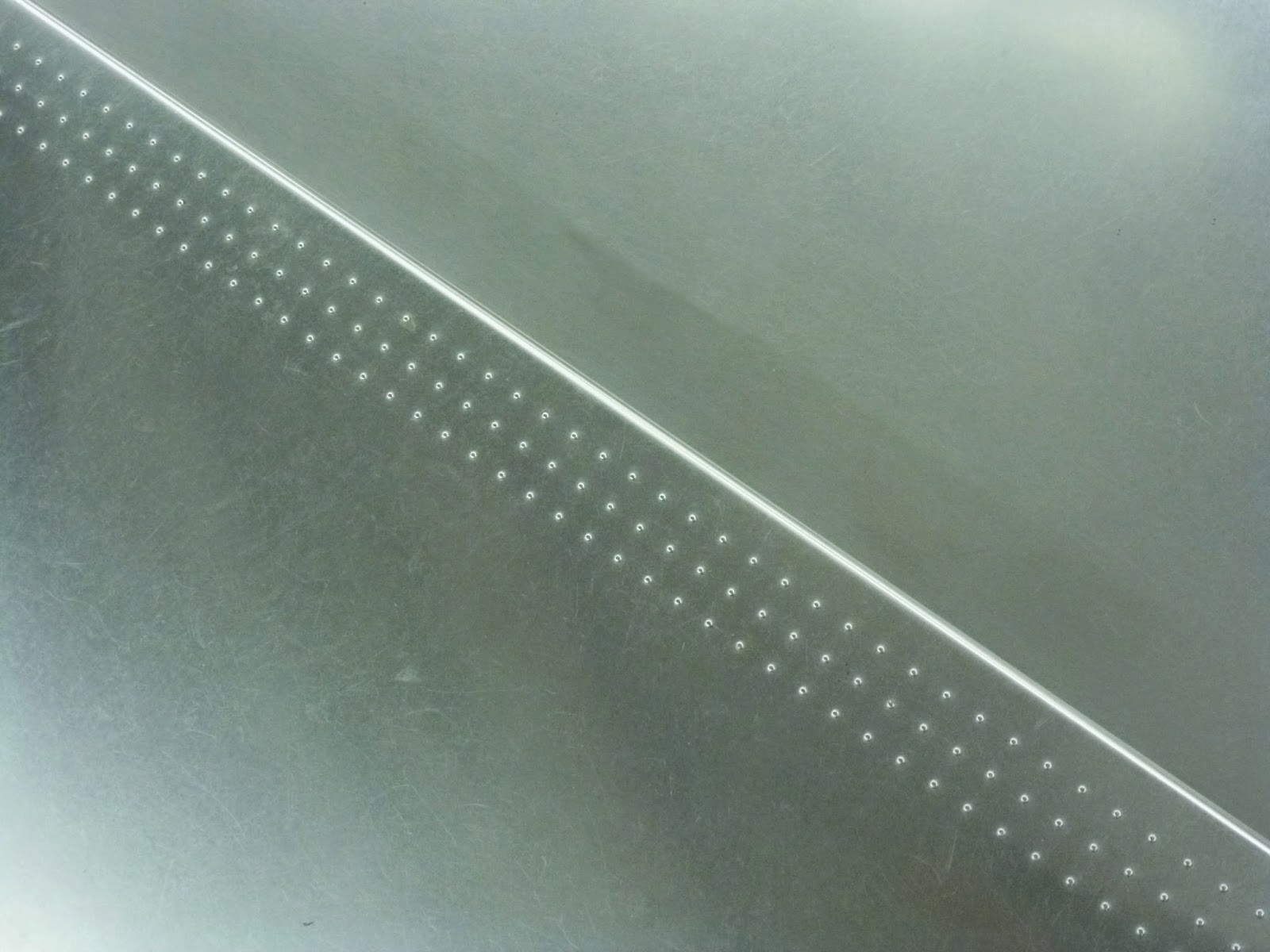
0 comentarios:
Publicar un comentario